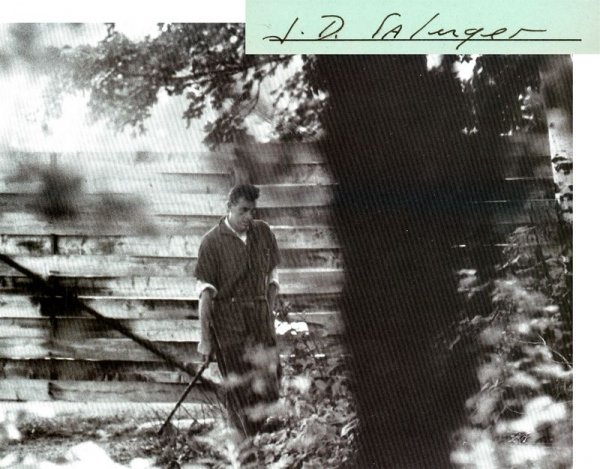Hay veces que uno medita sobre la condición de escritor, no para encontrar respuestas sino para plantearse el porqué y cómo de esta pasión que suele surgir en la infancia y no nos deja hasta el mismo día de irnos.
Hay veces que uno medita sobre la condición de escritor, no para encontrar respuestas sino para plantearse el porqué y cómo de esta pasión que suele surgir en la infancia y no nos deja hasta el mismo día de irnos.
Al ver una película reciente sobre la vida de J.D.Salinger, el mítico autor norteamericano cuya primera novela hizo reflexivos algunos días de mi juventud, se me plantea una vez más este interrogante. Quizás sólo sea una paranoia, como ocurre con el referido autor maldito que se tiró más de cincuenta años de su vida encerrado en su casa de New Hampshire, sin querer saber nada más del resto de los mortales en su busca de luz, esa luz que se le había vuelto oscuridad en sus días de la Segunda Guerra Mundial, cuando al vivir los episodios de crueldad y sinrazón de aquellos días fue incapaz de confiar nunca más en las bondades de la condición humana.
Es más, Salinger fue despiadado a su vez con las personas que le rodearon y en especial con las sucesivas mujeres -esposas y amantes- que poblaron ese largo tiempo de su vida . Ellas , -Sylvia, Claire, Colleen, Margaret, Joyce- sufrieron esa angustia vital del escritor que le llevó a consagrar su vida al oficio de escribir con una obsesión compulsiva para encontrar esa perfección o esa luz que se le negaba y le llevaría a dejar escritas miles de páginas con la prohibición expresa de publicarlas que mantuvo desde 1965, fecha de sus últimas entregas editadas, hasta 2010 cuando falleció a la edad de noventa y un años.
Finalmente aquel Holden Caulfield, su yo literario en “El guardián entre el centeno” que fuera la obra maestra de la novela norteamericana al comienzo de los años cincuenta del siglo pasado, había devorado su propia alma y corroído su inocencia hasta atormentarlo en los senderos oscuros de la redención -budismo, hinduismo, dianética, cienciología- alentándolo a estar siempre lejos de cualquier conversación estúpida con la gente.
Conozco algunos escritores que se encierran en su santuario y apenas lo abandonan para ofertar algunas migajas de su obra, a menudo presos de una inseguridad que los obliga a ese ejercicio de construcción/destrucción/reconstrucción en el que la obra, sujeta a los vaivenes del avatar cotidiano de su autor y nunca conclusa es un corpus que nunca alcanza el logro de ese deseo de perfección que mueve su pluma.. Ser prolífico no es sinónimo de ser bueno, sin duda, pero creo que cada obra corresponde a un estado y una edad determinada del escritor, por lo que creo más apropiado que sea fiel a esos parámetros y no se mod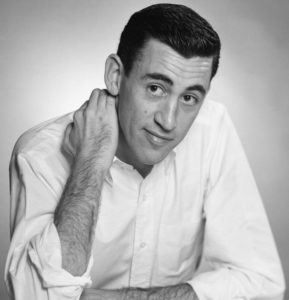 ifique una y cien veces dejando jirones de cada acto de creación en una recreación que niega a veces casi todo de lo anterior.
ifique una y cien veces dejando jirones de cada acto de creación en una recreación que niega a veces casi todo de lo anterior.
Por otra parte, cuando uno tiene la posibilidad de que su obra sea conocida y universal, debe sentirse alegre de que todo aquello que la ha originado, sea dolor, gozo, pena o denuncia, deje de ser patrimonio exclusivo suyo para iluminar la vida de otros. Y ello debe animarle a proseguir en esa dádiva u ofrenda de ese don de la escritura. Siempre animo a cualquiera que tenga algo que comunicar a que profane su intimidad y la muestre a los demás con la esperanza de que aporte algo a cualquiera de sus lectores. Así lo hago yo, y de forma paradójica mi propósito es también el mismo del de Salinger, encontrar algo de luz en las palabras en este tránsito hacia un que sé yo desconocido.